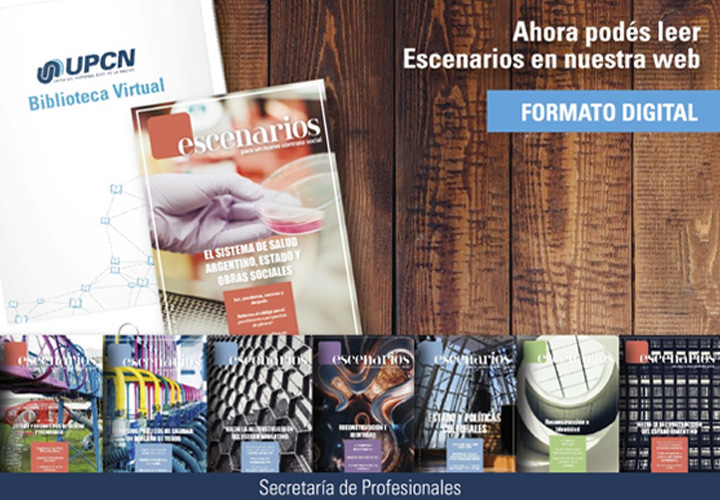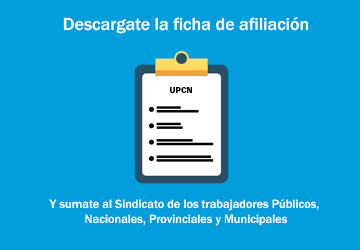06/95
25/07/2022 808Transversalización
de las políticas públicas
con perspectiva de género.
Implementación en la
política educativa nacional
(2009 – 2019)
Las políticas públicas
en el Estado
Existen numerosas investigaciones y estudios que analizan continuamente
el desarrollo del ciclo de las políticas públicas que generalmente llegan a conclusiones
“políticamente correctas” de acuerdo al
contexto sociopolítico del momento. No obstante, no hay que perder el foco de que uno
de los objetivos principales del Estado es el
de proveer bienes y servicios que brinden
soluciones a los problemas que afectan a la
sociedad. La formulación e implementación
de las políticas públicas se consideran un
instrumento concreto y útil para asegurar ese vínculo existente entre el Estado y la
sociedad estableciendo un marco de acción
que busca transformar la sociedad.
Ahora bien, si encima se quiere incorporar la
perspectiva de género en las políticas públicas implica tener en cuenta otras realidades
que atraviesan a la sociedad. Sin embargo
no ocurrió de la noche a la mañana sino que
es consecuencia de numerosas luchas y
conquistas que surgieron con la adhesión a
distintos tratados e instrumentos, tales como
la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW) porque fue el primer instrumento
específico que protege los derechos humanos de las mujeres. Tiempo después con la
Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres (Belem do Pará) se aborda
específicamente la violencia por motivos de
género. Y en la década de los 2000, a partir
de los Principios Yogyakarta, se aborda por
primera vez un instrumento jurídico con el fin
prevenir, sancionar y erradicar la violencia,
abuso y discriminación sistemática a las
personas LGBTIQ+ (1) .
Teniendo en cuenta lo anterior es que las
políticas públicas son vistas bajo numerosas lupas para obtener una explicación
teórica. Sea cual fuera la perspectiva de
análisis, nunca son neutrales, sino que
están acompañadas de una mirada más
macro respecto del objeto de análisis. Por
lo tanto, dependiendo del investigador y su
línea teórica es que se va a proponer una
estrategia de análisis e interpretación de la
política pública.
Transversalizar la perspectiva
de género.
Un desafío vigente
Con la sanción de la Ley N° 26.206 en la
que el Estado Nacional toma la decisión de
garantizar el derecho a la educación integral,
permanente y de calidad para todos los
ciudadanos desde un enfoque de igualdad,
gratuidad y equidad, se establecen los fines
y objetivos de la política nacional en el artículo 11 inciso p): brindar conocimientos y
promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable.
A partir de ese momento es que comienza
a formar parte de los lineamientos de la
educación argentina, siendo un antecedente
importante para las políticas venideras en
perspectiva de género.
El avance de las políticas de género permite que en 2009 se sancione la Ley N°
26.485 introduciendo este concepto para
poder abordar, prevenir y tratar la violencia
de género contra las mujeres en todos los
ámbitos donde se desarrollen sus relaciones
interpersonales. En consecuencia, se plantea la realización de acciones prioritarias
articuladas y coordinadas desde los distintos
organismos del Estado Nacional. En el caso
particular del Ministerio de Educación de la
Nación, el artículo 11, inciso 3) establece la asignación de las siguientes tareas: articular
desde el Consejo Federal de Educación la incorporación de contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género; incorporar
en los planes de formación docente medidas
de detección precoz de la violencia contra
las mujeres; introducir la temática de violencias en los diseños curriculares de carreras
terciarias, universitarias y de posgrado; y
reactualizar los libros de textos y materiales
didácticas para eliminar las referencias a
estereotipos de género (pp. 8-9).
Asimismo, la Ley establece la elaboración,
implementación y monitoreo de un plan nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las
mujeres que contenga y brinde herramientas
para trabajar las tareas mencionadas. Con
el fin de dar cumplimiento a esta obligación
el Estado Nacional elaboró el plan nacional
de acción.
El primer plan 2014-2016 tuvo un proceso de
validación y consolidación mediante la elaboración de un diagnóstico situacional ante
las necesidades de la sociedad y para saber
con qué recursos contaba el Estado para llevar adelante el plan. Diseñó un mecanismo
de consulta para recopilar la información necesaria y que los llevó a los siguientes cuatro
ejes de trabajo: 1) fortalecer las instituciones
que protegen los derechos de las mujeres; 2)
condiciones base para la equidad de género;
3) sistema de protección integral y 4) registro
y sistematización de datos.
El segundo plan 2017-2019 tuvo una nueva
instancia de validación y diagnóstico para
relevar las necesidades, asimismo su confección se adentró en la explicación de un
modo más exhaustivo de las normativas que
rigen el plan. Con esta información recolectada presentaron un plan que contenía dos
ejes de acción: 1) prevención; 2) atención integral, que abarcan tres ejes transversales:
1) formación; 2) fortalecimiento institucional,
3) monitoreo y evaluación. En total presentaron 69 medidas y 137 acciones repartidas
en organismos del Estado y la sociedad civil.

Es importante destacar que dentro de estos
planes de acción no se interpela ni cuestiona el concepto de tranversalización de la
perspectiva de género. La definición que
propone el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas (ECOSOC) se puede
pensar en la importancia de su incorporación
en el diseño y formulación de las políticas
públicas educativas: “Transversalizar la perspectiva de género es
el proceso de valorar las implicaciones que
tiene para los hombres y para las mujeres
cualquier acción que se planifique, ya se
trate de legislación, políticas o programas,
en todas las áreas y en todos los niveles.
Es
una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres,
al igual que las de los hombres, sean parte
integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de
los programas en todas las esferas políticas,
económicas y sociales, de manera que las
mujeres y los hombres puedan beneficiarse
de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración
es conseguir la igualdad de los géneros.”
(Naciones Unidas, 1997)
Por lo antes mencionado, resulta significativo que su incorporación sea una herramienta para reducir la desigualdad de género
entre varones y mujeres, garantizando el
derecho a la educación. La introducción
de la perspectiva de género permite des-
“El avance de las políticas de género permite
que en 2009 se sancione la Ley N° 26.485
introduciendo este concepto para poder abordar,
prevenir y tratar la violencia de género contra las
mujeres en todos los ámbitos donde se desarrollen
sus relaciones interpersonales.”
naturalizar y visibilizar
la reproducción de la
desigualdad y promover acciones para una
verdadera igualdad de
acceso y oportunidades
tanto para varones como
mujeres.
Desde la sanción de la
Ley 26.485 han pasado 10 años, donde la
formulación e implementación de las políticas educativas vinculadas a la introducción
de acciones de género tienen pocos documentos donde se analice la evaluación e
impacto de estas políticas. Por ello resulta
interesante preguntarse: ¿En qué medida el
Ministerio de Educación ha integrado el plan
nacional de acción en el diseño y formulación de los planes de formación docente?
¿Cuáles fueron las medidas que el plan
nacional de acción asignó al Ministerio de
Educación en la formación docente? ¿Cuál
es el rol del Estado en la implementación de
las medidas del plan nacional de acción en
el Ministerio de Educación? ¿Cómo se reflejan en el presupuesto anual y el grado de
ejecución para acciones con perspectiva de
género? ¿Cuál es el grado de cumplimiento
de la implementación de las medidas asignadas al Ministerio de Educación durante el
periodo 2014 - 2019?
Todos estos interrogantes hacen repensar
en que una implementación parcial, sesgada, sin un adecuado monitoreo y corrección
hace que las medidas del plan nacional
provoquen un atraso en la transversalización
de la perspectiva de género en las prácticas
pedagógicas y en los diseños curriculares
que repercute en la formación docente y en
la educación de los(as) niños(as)
1 - El término LGBTIQ+ está formado por las siglas de las palabras lesbiana, gay, transgénero, transexual, travesti, intersexual y
queer. Al final se coloca el signo + con la idea de incluir a todos los colectivos que no se encuentran representados en las siglas
mencionadas
* Secretaria de Carrera Delegación UPCN EDUCACIÓN


.jpg)